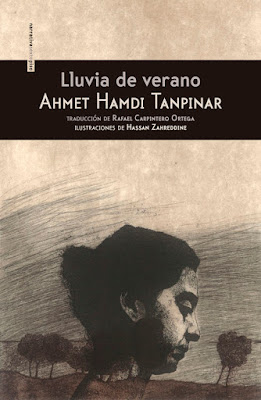Cuando uno lee una obra de esas que te absorben, y va tomando notas, y crece la sensación de apabullamiento, no siempre es buena idea, al terminar la lectura, volver al inicio. O quizá sí. El caso es que las primeras páginas nunca son iguales en esa relectura inmediata. Su valor puede haber crecido o puede haber menguado. También puede que te preguntes si no has entendido nada, o si quien no entendió nada fue Evgenia Ginzburg. Pero empecemos por el principio.
Como dice Ginzburg en la primera frase de estas sobrecogedoras memorias, "en realidad, 1937 había comenzado en 1934, y más exactamente el 1 de diciembre de 1934" (ya, no es la primera frase más memorable de la historia de la literatura), o en otras palabras, la Gran Purga, también llamado el Gran Terror, se empezó a desatar con el asesinato de Sergei Kirov, amigo y brazo derecho de Stalin.
Oficialmente, el asesino de Kirov fue Leonid Nikolayev, un don nadie que, al estilo de Lee Harvey Oswald, un buen día se convirtió en un superhombre capaz de cargarse a la segunda persona más protegida del país. La historia no oficial, la del abrazo del oso georgiano, es bastante más creíble, sobre todo cuando el principal argumento de quienes la niegan es la enorme amistad que unía a Kirov con el Padrecito de los Pueblos.
En todo caso, este asesinato le vino de perlas a Stalin para deshacerse no sólo de todo aquél que pudiera hacerle sombra, sino para poner en marcha la política más represora de la historia hasta aquel momento (luego llegaron los Kim y cosas parecidas). Para ver la señal más clara de ello no hace falta, de nuevo, pasar de la primera página. Cuando recibe una llamada con la orden de presentarse en el cómite regional, Ginzburg nos dice que "el sentimiento de desconfianza con respecto a él [Stalin] lo ocultaba con el mayor cuidado, incluso a mí misma". Y es que la policía del pensamiento ya empezaba a actuar.
Desde el primer momento se supo, o, lo que no es lo mismo, se hizo saber, que el asesino de Kirov era un comunista, o por lo menos alguien que se hacía pasar por tal cuando en realidad era un peligrosísimo agente trotskista. Ello significó que absolutamente nadie estaba a salvo de sospechas, ni siquiera los comunistas con pedigrí proletario afiliados al partido desde antes de la Revolución. De hecho, ellos menos que nadie.
El arresto de Nikolai Yelvov, compañero de Ginzburg que unos años antes escribió un ensayo que sería criticado por Stalin, hace que el círculo empiece a estrecharse alrededor de la autora. Al fin y al cabo, estaba "relacionada" con Yelvov (habían trabajado juntos), al fin y al cabo, nunca denunció a su compañero (como tampoco hicieron sus acusadores), al fin y al cabo...
En estas primeras páginas, Ginzburg contrapone la crueldad del régimen de terror a la dignidad de los "comunistas auténticos", que deben de ser aquellos que creen que en el paraíso de los trabajadores no se puede arrestar a alguien sin pruebas y que, ante una acusación falsa, la verdad y la justicia prevalecerán. Así, en uno de sus primeros interrogatorios responde a las autoridades:
No tengo culpa de nada (...) Si me imponen una admonición, lucharé hasta que la cancelen.
Las primeras páginas de El vértigo relatan todo el proceso, lento pero implacable, mediante el cual Evgenia Ginzburg de sospechosa pasó a ser culpable, y de ahí a miembro de un grupo contrarrevolucionario trotskista (no, no me he equivocado en el orden), motivo por el cual fue torturada y condenada a diez años, que se convirtieron en dieciocho, en el Gulag, y que ocupan el resto del libro. Eso es todo, pero estas ochocientas cincuenta páginas de memorias podían haber sido mil doscientas y no perder un ápice de interés. Desfila por ellas una galería de personajes tan grande, que abarca desde verdugos hasta víctimas (una metamorfosis que afectó a miles de personas), desde académicos y científicos hasta prostitutas y asesinos, todos ellos retratados de una manera tan magistral que el conjunto va mucho más allá de ser un fresco de la sociedad bajo Stalin y se convierte en un muestrario de la naturaleza humana en todos sus grados de dignidad, sufrimiento y miseria moral.
Como tantos otros comunistas de pro, Ginzburg estaba convencida de que su fe ciega en el comunismo y su carnet del Partido la protegían de cualquier sospecha. Una vez éstas nacen y adquieren pábulo, se convence de que fe y carnet la salvarán de la condena (ésta es la acusación que un editor formulará contra ella más adelante: que sólo se preocupó de las víctimas cuando ella se convirtió en una. Ginzburg lo niega, y en su defensa se remite al capítulo titulado "Mea culpa"). Aún tardará unas páginas en caerse del guindo, pero es interesante observar cómo no toda la sociedad era tan cándida, y cómo hay personas en el 37 capaces de dar lecciones de historia y sentido común a tanta gente de hoy en día que debería leer este libro y prefiere leer twitter. Una de sus compañeras de celda antes del juicio es Nadiezda Derkovskaya, que, como socialrevolucionaria que era, conocía bien tanto las cárceles zaristas como las soviéticas, y que en un momento dado le dice:
Lo siento por usted personalmente, pero no le oculto que estoy contenta de que por fin los comunistas experimenten sobre la propia piel algo de lo que nosotros anunciábamos hace mucho tiempo.
Cuando Derkovskaya, fumadora compulsiva, se queda sin tabaco, Evgenia le ofrece el paquete que ha recibido de su madre. Suspicaz, Derkovskaya pregunta a la secretaria de su Comité Regional si debe aceptar tabaco de una comunista. La respuesta es no. Los cigarrillos se quedan en la mesa y nadie los toca durante toda la noche.
Permanecí tumbada en el catre central, con los ojos abiertos, y me invadieron los pensamientos más heréticos sobre cuán frágil es el límite entre la rígida honestidad y la más obtusa intolerancia, y sobre cuán sectarias y relativas son todas las ideologías y, en cambio, qué absolutos son los tremendos tormentos que los hombres se infligen recíprocamente.
Experimentar las maravillas del régimen en carne propia y en todo su esplendor le abrió los ojos a Evgenia Ginzburg, quien, no obstante, en el momento de escribir El Vértigo, todavía habla de los ya mencionados "comunistas auténticos" que quieran escucharla, y, con los ojos empañados en lágrimas, se alegra de que "en nuestro partido, en nuestro país, reina de nuevo la gran verdad leninista" (estas son las palabras a las que aludía al principio de esta entrada). ¿Recordáis la de mandamases soviéticos que se suicidaron cuando se desintegró la URSS? Pues eso. Parece que es más fácil pasar veinte años en Siberia que aceptar que todo lo que hemos creído era mentira.
Dicho de otra forma, el gulag fue cosa de Stalin, y este libro, en palabras de la autora, no es otra cosa que "una crónica de los tiempos del culto a la personalidad".
En el tren cargado de periodistas, profesoras y doctoras que la lleva a Kolymá, matan el tedio y el hambre con recitales de poesía. En un momento dado interviene una Olga Orlovskaya. Dice Evgenia:
Me quedé de piedra al oír lo que recitó.
Stalin, mi sol de oro,
si también me esperase la muerte,
quisiera, como pétalo en el camino,
morir en el camino de mi patria...
(...) Se levantó un clamor terrible. A pesar de todo, por lo menos veinte de la setenta y seis viajeras del séptimo vagón sostuvieron con la testarudez de los maníacos que Stalin no sabía nada de las ilegalidades que se estaban cometiendo en aquellos momentos.
-Son los jueces instructores, esos canallas, quienes lo han inventado todo (...) Hay que escribirle más a él. A Iosif Vissarionovich... Para hacerle saber la verdad. Apenas la conozca, ¿cómo podrá permitir cosas semejantes contra el pueblo?
Pero lo cierto es que la pertinacia de Ginzburg en su fe en el Partido no empequeñece su figura.
Ahora, cuando estoy llegando al final de mi vida, lo sé con toda certeza: Anton Walter tenía razón. En cada corazón late un mea culpa, y sólo hay que saber cuándo prestará oído el hombre a esas dos palabras que resuenan en lo más hondo de su ser.
Durante las noches de insomnio se oyen muy claramente. Esas noches de insomnio en las que, como dice Pushkin, todos «releemos la vida con horror», y nos estremecemos, y maldecimos. En el insomnio, la conciencia no se consuela por no haber participado directamente en los asesinatos y en las traiciones. Porque no sólo mata el que asesta el golpe, sino los que han avivado su odio. De uno u otro modo. Repitiendo irreflexivamente peligrosas fórmulas teóricas. Levantando en silencio la mano derecha. Escribiendo cobardemente una verdad a medias. Mea culpa… Y creo, cada vez más, que dieciocho años de infierno en la tierra no bastan para una culpa como ésta.“
El sentimiento de culpa de la autora es más fuerte que su sed de venganza. En una sociedad donde nadie estaba a salvo, por muy arriba que estuviera y por muchos terroristas contrarrevolucionarios que hubiera desenmascarado, es natural que Ginzburg tuviera más de una oportunidad de regodearse por el castigo final de algunos de los que contribuyeron a su sufrimiento. Sí puede resultar extraño, sin embargo, que sea tan difícil separar el desprecio del agradecimiento a esas mismas personas. Pero en el Gulag todo era posible. Cuando visita a un moribundo Krivitski, el médico que en una ocasión le salvó la vida, éste ignora que ella está al tanto de su actividad como informador secreto, actividad que condujo, entre otras cosas, a la tercera condena de Anton Walter, el hombre del que Ginzburg se enamoró y con quien acabó casándose.
Y fui a verle. Unos días antes de mi visita había recobrado el habla. Balbuceaba, tartamudeaba, pero podía hablar. No cesaba de hablar, en una nueva acusación. Me reprochaba mi negra ingratitud. Si no fuese por él, ¿habría podido sobrevivir en el Curma? Y ahora, cuando él estaba enfermo, ni siquiera iba a verle. Hasta ahora, veinte días después...
¿Qué podía responderle? Explicarle el motivo de mi negra ingratitud acarrearía un agravamiento de su enfermedad. ¿Callarme, entonces? Imposible. Me producía una confusa sensación de repugnancia, no sólo por lo que sabía de su pasado, sino también por su aspecto actual. Sus ojos turbios, a punto de nublarse para siempre, destilaban aún astucia y mentira. La boca estaba torcida no sólo por la parálisis, sino también por un odio inmenso...
Pese a que Ginzburg en casi todo momento abrazó la vida y celebró la condena a trabajos forzados como una bendición, dado su convencimiento de que la esperaba el paredón (en realidad, en la URSS no había paredón; se disparaba a la nuca del condenado), dieciocho años de infierno no son fáciles de digerir por muy vital que sea tu actitud ante la vida. Y curiosamente es la esperanza la que se le clava en el alma como un punzón, y es en la reclusión donde encuentra la salvación moral.
Las personas que han vivido en el Volga durante la época estaliniana y sin ser encerradas en las prisiones, suelen decirnos a veces que han sufrido más que nosotros. Y, en cierto modo, era verdad. En primer lugar -y esto es lo más importante- nuestra suerte nos ha preservado de caer en un terrible pecado: el de participar, directa o indirectamente, en los asesinatos, en las persecuciones y en los ultrajes a otras personas. (...) La particularidad de nuestro infierno consistía en que su puerta no estaba coronada por la inscripción del infierno del Dante: "Dejad vuestra esperanza, los que entráis". Al contrario: nosotros teníamos esperanza. No nos enviaban a las cámaras de gas ni a la horca. (...) Es verdad que nuestras probabilidades de vivir eran bastante menos numerosas que las de morir. Pero existían, al menos. Aunque evanescente, vacilante como una pequeña llama en el viento, la esperanza estaba en nosotros. Pero cuando existe la esperanza, existe también el terror.
Sé que esto es un lugar común de las contraportadas, pero podemos abrir este libro por cualquier página y quedarnos enganchados con la prosa sólida, clara y sincera de la autora, y con los hechos casi inimaginables (aunque cada día menos) que describe. La descripción de la vida en el Gulag, los personajes de todos los estratos de la sociedad reunidos en un infierno blanco, el aislamiento de un mundo lejano donde estallaba una guerra muy grande; centenares de anécdotas, detalles, reflexiones, alegrías que eran un paso adelante, tragedias que eran dos atrás; el horror cotidiano y los brotes de esperanza que, pese a lo que diga Ginzburg, no siempre era terrorífica; o el regreso a Moscú, veinte años después, descrito en unas páginas memorables. El Vértigo no es una lectura deprimente. Pero no temáis: tampoco es un canto a la vida. Es un gran libro de memorias, es historia, es verdad y es gran literatura.
Recuerdo el día en que murió Franco, y recuerdo ver a mi madre llorar ante el televisor mientras miles de personas pasaban por la capilla ardiente. Estas son las palabras de Ginzburg al hablar de la muerte de Stalin:
Me desplomé en un asiento, con los dos brazos sobre la mesa. Y prorrumpí en violentos sollozos. Se descargó de pronto, toda mi tensión. No sólo la tensión de los dos últimos meses de espera de la tercera detención, sino también la de dos decenios enteros. En un segundo, todo desfiló ante mis ojos. Todas las torturas y todas las celdas. Todas las hileras de fusilados y las innumerables multitudes martirizadas. Y mi vida, mi propia vida, aniquilada por la voluntad diabólica de aquel hombre. Y mi hijo, mi hijo, que había muerto...
Y allá lejos, en alguna parte, en algún Moscú que ahora me parecía menos irreal, había exhalado su último suspiro el sanguinario ídolo del siglo. Y aquello era el más importante de los acontecimientos para los millones de víctimas que aún conservaban un soplo de vida, para la gran masa de los amigos y de los familiares de éstas... Y también, para cada pequeña vida aislada.
Debo confesarlo: yo no lloraba solamente por aquella gigantesca tragedia histórica. Lloraba, antes que nada, por mí misma. Por lo que aquel hombre había hecho conmigo, con mi alma, con mis hijos, con mi madre.