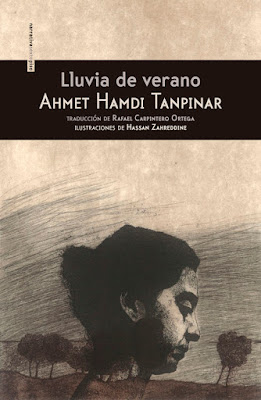Pies descalzos, de Keiji Nakazawa
Hace un tiempo, hablaba yo muy ufano por aquí de cómo, gracias a Jiro Taniguchi, había conseguido vencer mis prejuicios contra el manga, y había descubierto la belleza y la poesía que podía encerrar el género. Subrayaba que la obra de Taniguchi se alejaba de lo que yo conocía como manga, pues en sus obras no encontraba esos rasgos tan infantiles y característicos del cómic japonés. Quien más y quien menos, todos recordamos Heidi, Benji y Oliver, o la para mí detestable Bola de Dragón, y estoy seguro de que no soy el único que se resistía a creer que esos ojos grandes y acuosos y esas bocas abiertas hasta descoyuntarse pudieran ofrecer literatura de la buena. Hoy, cuando hordas lobotomizadas corren por la calle en lo que se ha dado en llamar realidad aumentada, que debe de ser un eufemismo de gilipollez multiplicada, os traigo cuatro obras maestras del manga, cada una de ellas tan extraordinaria como diferente de las demás, y que me han maravillado precisamente por su variedad. Todas ellas confirman lo que en mi ignorancia podía sólo intuir: que el manga es todo un mundo literario por explorar. Y también revelan lo que jamás pude sospechar: que tras unos ojos melosos, parecidos a los que algunos buscan con patético entusiasmo por rincones, jardines y museos, se esconden joyas del cómic.
A los seis años de edad, Keiji Nakazawa vivió la experiencia más atroz que puede vivir un ser humano. Cuando el 6 de agosto de 1945 el Enola Gay lanzó a Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima, Nakazawa vio morir a toda su familia, con excepción de su madre y una hermana de unos meses, que falleció al cabo de unas semanas. El horror de los meses que siguieron, las penurias de aquellos años, las terribles consecuencias de aquella barbarie han quedado retratadas en multitud de libros, películas y documentales, por lo que no entraremos en ello aquí.
Tras la muerte de su madre, en 1966, Nakazawa, que ya había iniciado su carrera de mangaka, decidió centrar su obra literaria alrededor de sus recuerdos de la bomba y sus secuelas. El resultado fueron las obras Kuroi Ame ni Utarete (Alcanzado por la lluvia negra), Ore wa Mita (Yo lo vi) y la que nos ocupa, Pies Descalzos, una novela colosal de más de 2.500 páginas que se leen sin descanso, felizmente editada por Debolsillo.
La historia comienza unos días antes del lanzamiento de la bomba, con un Japón entregado a un absurdo optimismo, a un patriotismo trasnochado y a un asfixiante belicismo. El padre de Gen es un pacifista de los pies a la cabeza y, en consecuencia, sumamente crítico con el gobierno del país y la figura del emperador, lo que provoca que la familia tenga que hacer frente a la brutal hostilidad de algunos vecinos. Destaca entre éstos un líder de una asociación vecinal, quien, como esos nazis que en 1945 se convirtieron en comunistas, unos cientos de páginas más adelante se reciclará en pacifista de toda la vida.
Escena recurrente en la novela, extraída de su adaptación al cine
Aparte de un retrato descarnado de las consecuencias inmediatas que tuvo la explosión de la primera bomba atómica, Pies descalzos es sobre todo una crónica de los años posteriores, centrada en los miles de niños que quedaron huérfanos y que hubieron de afrontar cada día como una batalla imposible de ganar. A Hiroshima tardó mucho en llegar cualquier tipo de ayuda o reconstrucción, y la presencia de tropas norteamericanas no tuvo mucho más efecto inmediato en aquellos niños que la introducción de la goma de mascar. También nació entonces un lucrativo negocio en el que algunos médicos japoneses sin escrúpulos, a cambio de dinero, enviaban a los hospitales americanos pacientes afectados por la radiación para que pudieran estudiar sus efectos. Muchos de los supervivientes debían enfrentarse, además, a la ignorancia y prejuicios de gran parte de la población, sobre todo en zonas rurales, que estaba convencida de que el mal de la bomba era contagioso.
Os habréis dado cuenta, por las ilustraciones, de que Nakazawa (1939-2012) no era un gran dibujante. Aun reconociendo, como hace Art Spiegelman en la introducción, que esos retratos simples y esos gestos repetitivos (es muy curioso el modo de andar que tienen los personajes cuando están contentos) se inscriben dentro de una tradición, lo cierto es que sus rostros y sus cuerpos no son un alarde de técnica. Es en la creación de personajes y en el impulso vital que los mueve donde verdaderamente brilla el talento de Nakazawa. El dibujo será sencillo, pero el retrato psicológico de todos los personajes, buenos o malos, niños o adultos, resulta, por su energía y humanidad, plenamente convincente.
Lo que hace de Pies descalzos una obra excepcional es, pues, algo tan obvio como la colección de episodios, claramente autobiográficos, y los personajes que llenan estos dos millares y medio de páginas. Gen, el niño protagonista que tanto comparte con el autor, es un luchador nato, valiente y echao p'alante, que no se achica ni ante los matones del barrio ni ante los miembros de la yakuza. Gen se defiende con uñas y dientes, y con sus mordiscos es capaz de arrancar un dedo al más pintado. Cuando eso no basta, sus puños, pies y cabezazos dirigidos a la zona genital del oponente consiguen que los que le ataquen se queden sin ganas de repetir. El Hiroshima de posguerra que nos muestra Nakazawa era una auténtica jungla.
Sus compañeros de desventuras, casi todos huérfanos de padre y madre, incluyen a dos niñas desfiguradas por la explosión y a un pequeño que Gen adopta como hermano, convencido, la primera vez que lo ve, de que se trata precisamente de él, y que, de algún modo, consiguió sobrevivir a las llamas. Abandonados por completo por la sociedad, que no puede ofrecerles más que una plaza en un sórdido orfanato, los niños deben ingeniárselas para hacerse con algo de dinero y comida, y ponen en marcha varias pequeñas empresas. Todo les sale mal, pero, liderados por Gen y acompañados por los adultos de buen corazón que se encuentran por el camino, se sobreponen una y otra vez en una lucha por vivir y, sobre todo, por que la gente nunca olvide lo qué pasó en Hiroshima. Pero no es este canto a la vida el único mensaje de la obra.
Escuchando la declaración de rendición del país
Naturalmente, la bomba la lanzaron quienes la lanzaron, pero Nakazawa no escatima críticas hacia su propio país, dominado en aquellos años, como ya hemos dicho antes, por el nacionalismo y el belicismo, ambos tan nocivos ayer, hoy y siempre, como los efectos de la radiación. Tanto Gen como su padre, antes de morir, rechazan de pleno el culto al emperador, considerado un ser divino, a sabiendas de las consecuencias que tendrá para ellos. Debéis ser fuertes y resistentes como la espiga de trigo, les repetía una y otra vez el padre de Gen a sus hijos. Con el horror que hoy nos asalta una semana y otra, y con los tiempos que se avecinan, ese mensaje de dignidad da hoy a este novelón más relevancia que nunca.
No os dejéis engañar por la abundancia de coscorrones: es una gran novela
Nijigahara holograph, de Inio Asano, publicado por Ponent Mon
Hace algunos años (¿es posible que sean 16?), vi una película japonesa titulada Battle Royale. Fui a verla porque en ella actuaba Takeshi Kitano, mi japonés favorito, aunque luego recuerdo que me pareció una película bastante mala. Sin embargo, leyendo hoy algunas de las alabanzas que recibió, debo admitir que, al igual que el manga, quizá ese tipo de películas requiera cierta preparación previa. En todo caso, y a pesar de que el argumento no tiene nada que ver, Nijigahara holograph me ha recordado mucho a esa película. Por decirlo de una manera algo tonta, ambas obras me parecen muy... japonesas.
Observaréis con sólo echar un vistazo que, a diferencia de Nakazawa, Inio Asano es un dibujante excepcional, que ha sabido incorporar con naturalidad la edición digital fotográfica a sus ilustraciones. Ver una obra de Asano es disfrutar de unos personajes cuyo más mínimo gesto está retratado con una sutileza extraordinaria, y de unas escenas en las que el autor juega con la profundidad de campo y saca de foco algunos elementos. Fijaos por ejemplo en las briznas de hierba de la siguiente ilustración.
Sólo por sus dibujos este libro sería una joya, y da lo mismo que tras una primera lectura nos quedemos bastante confundidos por lo que respecta al argumento. Nijigahara holograph es una historia complejísima, donde poco a poco, sin más indicaciones de cómo ni cuándo, se nos van proporcionando pistas que sólo tras una segunda lectura empezaremos a lograr descifrar. Servidor, sin ir más lejos, tras la relectura ha entendido más o menos hasta la mitad, pero después me he quedado tan confuso que voy a sacar a colación otra obra que no tiene nada que ver con ésta. Se trata de El grito silencioso, de Kenzaburo Oé. Considerada una de las obras cumbres del Nobel japonés, el título original de esa novela, Fútbol en el primer año de la era Man'en, deja bastante a las claras la confusión que nos espera. Lo leí, lo disfruté y reconozco que no entendí nada. Algo parecido a Nijigahara...
Nos cuenta este libro una historia de extrema violencia entre niños (supongo que de ahí el parecido que le encuentro con Battle Royale y El grito silencioso) en la que se mezclan elementos de cuento de hadas y terror psicológico. Es difícil establecer el punto de partida en esta historia cíclica, que se abre con un adolescente visitando en el hospital a su moribundo padre adoptivo. Para complicar un poquito las cosas, de buenas a primeras nos encontramos con un flashback. De ahí en adelante, la historia presente se desarrolla de manera paralela a lo que sucedió hace once años, y el punto de vista cambiará constantemente de un personaje a otro. Por otra parte, en lo que se refiere a los personajes, y pese a los excelentes retratos de Asano, hay que prestar gran atención a los detalles para no confundir a algunos de ellos. Éste tiene las cejas más pobladas, ése nunca apura el afeitado, y aquélla tiene un modo peculiar de llevarse una taza a los labios.
Uno de los desencadenantes de las muchas tragedias que tienen lugar en la historia parece ser Arie, una niña que cuenta una leyenda acerca de un monstruo que habita en el túnel que hay detrás de la escuela, y a la que, para hacerla callar de una vez, sus compañeros lanzan a un pozo de ésos que tanto le gustan a Murakami. A partir de ese momento, tenemos una historia de iniciación al vacío de la vida, con grandes dosis de incesto, acoso escolar, cajitas mágicas y fuerte tensión sexual. Me declaro fan de Asano.
No es un personaje de Inio Asano. Es Inio Asano.
El hombre sin talento, de Yoshiharu Tsuge
La portada de este libro podría sugerir que estamos ante la obra de todo un enfant terrible del manga. Pero no. No exactamente.
Nacido en 1937, Yoshiharu Tsuge creció en el Japón de la posguerra. Su juventud estuvo marcada por los problemas económicos, su tendencia a la depresión, un intento de suicidio cuando, a los 20 años, su novia lo abandonó, y el temprano diagnóstico de eritrofobia, es decir, el miedo a sonrojarse. A los 18 años, dicha enfermedad se le había agudizado tanto que a Tsuge le resultaba doloroso el mero contacto con otras personas, por lo que se plantea dedicarse a un trabajo solitario como el de dibujante de mangas. Se va malganando la vida con publicaciones y otros pequeños trabajos hasta que en 1966 se consagra con El pantano y Chiiko, pese a lo cual continúan sus penurias económicas. Decide por ello sacarse una licencia de anticuario y, al mismo tiempo, compra y vende cámaras de segunda mano. Tras la publicación en 1987 del libro que os presento, se retira y no ha vuelto a publicar nada desde entonces. Tan fuerte es su anhelo de alejarse del mundanal ruido que sólo en contadísimas ocasiones ha permitido la traducción de sus obras. De hecho, ésta es la única obra de Tsuge traducida al español, y nadie muy cómo consiguió Gallo Nero los derechos, pero esta publicación es desde luego motivo de celebración para los amantes de la gran literatura.
Nacido en 1937, Yoshiharu Tsuge creció en el Japón de la posguerra. Su juventud estuvo marcada por los problemas económicos, su tendencia a la depresión, un intento de suicidio cuando, a los 20 años, su novia lo abandonó, y el temprano diagnóstico de eritrofobia, es decir, el miedo a sonrojarse. A los 18 años, dicha enfermedad se le había agudizado tanto que a Tsuge le resultaba doloroso el mero contacto con otras personas, por lo que se plantea dedicarse a un trabajo solitario como el de dibujante de mangas. Se va malganando la vida con publicaciones y otros pequeños trabajos hasta que en 1966 se consagra con El pantano y Chiiko, pese a lo cual continúan sus penurias económicas. Decide por ello sacarse una licencia de anticuario y, al mismo tiempo, compra y vende cámaras de segunda mano. Tras la publicación en 1987 del libro que os presento, se retira y no ha vuelto a publicar nada desde entonces. Tan fuerte es su anhelo de alejarse del mundanal ruido que sólo en contadísimas ocasiones ha permitido la traducción de sus obras. De hecho, ésta es la única obra de Tsuge traducida al español, y nadie muy cómo consiguió Gallo Nero los derechos, pero esta publicación es desde luego motivo de celebración para los amantes de la gran literatura.
De musiliano título, El hombre sin talento se me antoja una obra muy europea. En ella nos encontramos con un personaje central que nos recuerda al arquetipo de hombre afectado del síndrome Bartleby, que tan bien describió Vila-Matas. Sukego Sukegawa, el protagonista, es un dibujante de cómics que, pese a los reproches de su mujer, deja su trabajo, con el que iban tirando, y se dedica a intentar ganarse la vida con otras actividades menos corrompidas. A Sukego, pese a lo que diga el título, no le falta talento, y de hecho descubre que algunos de sus primeros cómics se han convertido en piezas de coleccionista. El problema es que considera que el mercantilismo ha embrutecido el trabajo del artista.
¡Fuera piedras!
El hombre sin talento se encuadra en el género del gekiga. Este término, acuñado en 1957 por Yoshihiro Tatsumi, nació como alternativa al manga. Tradicionalmente, este último, con los dibujos sencillos de Nakazawa y otros, iba dirigido a los niños, mientras que el gekiga, que quiere decir algo así como "dibujos dramáticos" se dirigía a un público adulto, contaba historias más "serias" y tenía un dibujo más realista. Algunos comparan el gekiga con el término novela gráfica, que surgió en contraposición a cómic. Sea como sea, la obra que nos ocupa es una novela apasionante y enigmática, compuesta de seis episodios aparentemente sencillos, pero que el lector no sabe muy bien cómo enlazar.
El arte del suiseki
La historia que se nos cuenta no es sólo la de Sukego, sino la de todo aquél que tiene la sensación de estar en un mundo que, bien hostil, bien altanero, rueda hacia delante como una apisonadora, sin importarle si podemos o no seguir su paso. Sukego es un perdedor que, a la vista de lo que le ofrece la nueva sociedad, aquélla que impulsó el milagro económico de Japón entre las décadas de los 60 y los 80, se empeña en seguir siendo un perdedor. Es un marginado que sólo tolera la compañía de bichos raros como él, que debe soportar el desprecio de su esposa y hasta comerse los fideos que le sirve una camarera que, un momento antes, con sus propias manos, ha... Bueno, no entremos en detalles.
Esta joya termina con el capítulo "Esfumarse", donde nos encontramos con la historia del poeta Seigetsu, y que es, por sí solo, una pequeña obra maestra. Como ya he dicho más arriba, El hombre sin talento el único gekiga de Tsuge traducido al español. Hay sitio para los sueños.
Adolf, de Osamu Tezuka
Adolf es una obra igual de monumental que Pies descalzos, aunque de extensión bastante menor (sólo 1.200 páginas). Se trata de una apasionante mezcla de thriller político y melodrama, y parte de una teoría, muy extendida hasta hace poco, acerca de los orígenes judíos del Führer. Hablamos de ello, muy por encima, con motivo de Hitler, de Ian Kershaw, donde el autor descartaba dicha teoría. Tezuka, sin embargo, construye con ella una interesante trama de espionaje alrededor de los documentos secretos que probarían el origen semita de Hitler, y sitúa dicha trama en el Japón de antes y durante la guerra.
Refugiados judíos en Kobe
El título hace referencia a tres Adolfs diferentes. Uno, el infame; dos, Adolf Kaufmann, hijo de madre japonesa y padre diplomático nazi en Japón; tres, Adolf Kamil, judío residente también en Japón, y amigo de la infancia de Kaufmann. Alemania y Japón estaban unidos por su odio al comunismo, oficializado en el Pacto Antikomintern de 1936, al que luego se unieron España, Italia y Hungría. La cooperación entre Japón y Alemania, sin embargo, nunca llegó todo lo lejos que el gobierno de Hitler hubiera deseado. En primer lugar, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, no pudo recibir el apoyo de su socio, dado que Japón había firmado un tratado de no agresión con Moscú. Y en segundo lugar, Japón se negó en todo momento a perseguir a los judíos.
La ciudad de Kobe, que es, junto con Berlín, el escenario principal de Adolf, acogía en aquella época a la mayor comunidad judía de Japón. En su apoyo a la comunidad judía, el gobierno nipón no actuaba por motivos morales, sino más bien al contrario, influido por la propaganda antisemita de los Protocolos de Sión. Los judíos tienen poder y riqueza, pensaban, y si somos hábiles, podemos aprovecharnos de ello y, de paso, granjearnos el favor de los EEUU. En 1938 el consejo de ministros firmó la prohibición de expulsar a los judíos. En consecuencia, y pese a ser aliado de Alemania, durante los años siguientes Japón se convirtió en un refugio seguro del holocausto.
Éste es el contexto histórico en el que se desarrolla esta historia, que es, como digo, un gran melodrama. Kaufmann y Kamil son, como ya he señalado, grandes amigos. Kaufmann se niega a obedecer a su padre cuando éste le prohibe acercarse a Kamil, y se rebela ante los insultos que le dedica a él y a todos los judíos. El único modo de educar a este niño como Dios manda es enviarlo a Alemania, y que ingrese en la AHS, a saber, la Adolf Hitler School. Podéis imaginar que los caminos de Kaufmann y Kamil volverán a cruzarse, pero no hasta qué punto.
El entrañable Tezuka en acción
Por otra parte, hay un personaje que, a diferencia de los tres Adolfs, no debería estar destinado a convertirse en el centro de esta trama, pero el manga, como la vida, es así. Sohei Toge es un periodista japonés que en 1936 se encuentra en Berlín para cubrir los Juegos Olímpicos. Un día recibe una llamada de su hermano, que le informa de que tiene para él algo de enorme importancia. Pero al día siguiente, la competición se alarga más de lo esperado y Toge llega tarde a la cita. Cuando por fin llega, se encuentra con que su hermano ha sido brutalmente asesinado. Más tarde, al poner el caso en manos de la policía, descubrirá que ha desaparecido todo rastro de él. Quizá os parezca un comienzo de novela muy convencional. Si es así, os pido un pequeño esfuerzo más para que leáis el último párrafo.
Adolf es, merecidamente, una obra de culto. La trama es interesante y nos lleva por vericuetos desacostumbrados en un thriller convencional. El melodrama nos conmueve, si bien, de manera acertada, Tezuka nos ahorra las escenas más melodramáticas precisamente donde más las esperamos. Los personajes son complejos, redondos y, de nuevo, en absoluto predecibles. Pero Adolf es, sobre todo, un grandísimo alegato antibelicista y una inapelable condena a esa forma de la estupidez llamada racismo.